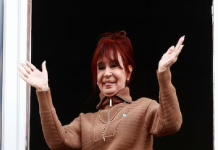Todo se tiñó de negro. La mañana del 19 de noviembre de 2002, el Prestige se partió en dos frente a Galicia y el Atlántico empezó a escupir unas 63.000 toneladas de de fuel, un combustible pesado, denso y tóxico, similar al alquitrán, de las 77 mil que llevaba. En cuestión de horas, la marea negra contaminó más de mil playas, arrasó casi 3.000 kilómetros de costa y mató a centenares de miles de aves marinas. Aquel vertido desencadenó una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la magnitud del contaminante como por la extensión del área afectada: un arco que iba desde el norte de Portugal hasta las Landas francesas. El golpe fue especialmente devastador en Galicia, donde el desastre abrió además una crisis política y agitó una profunda controversia pública que marcaría a toda una generación.
Pero la tragedia no empezó allí, sino seis días antes, el 13 de noviembre, cuando una tormenta golpeó al petrolero en mar abierto y abrió una grieta de quince metros en su casco envejecido. No hubo explosión sino el sonido seco de un barco que ya no aguantaba más. Desde ese instante, el Prestige quedó a la deriva y comenzó una cadena de decisiones políticas, técnicas y diplomáticas, que no evitaron lo inevitable. El buque, cargado con 77.000 toneladas de combustible, fue alejado de la costa en un intento de ganar tiempo, pero esa maniobra solo prolongó la agonía y multiplicó el desastre.

El barco que no debió seguir navegando
El Prestige nació en 1976 en los astilleros Hitachi Shipbuilding & Engineering de Japón. A los 26 años, inscrito bajo bandera de Bahamas, ya era un veterano del océano, un petrolero Aframax de 244 metros de eslora y 35 de manga, capaz de transportar alrededor de 82.000 toneladas de carga. Su diseño de monocasco, considerado seguro en su tiempo, para comienzos del siglo XXI era obsoleto: Europa impulsaba la transición al doble casco, mientras que Estados Unidos y varios países europeos habían comenzado a restringir la entrada de buques con tecnología más antigua.
El 8 de noviembre de 2002, el Prestige zarpó del puerto de Ventspils, Letonia, con 77.000 toneladas de fuel oil pesado, con destino a Singapur y escala prevista en Gibraltar. Al mando estaba el capitán Apostolos Ioannis Mangouras, acompañado por una tripulación de 26 hombres, en su mayoría filipinos y rumanos. Los primeros días de travesía transcurrieron sin incidentes, pero el mar y el clima tenían otros planes.
La tarde del 13 de noviembre, a unos 50 kilómetros del cabo Finisterre, una tormenta de vientos cercanos a 90 km/h y olas de hasta 8 metros azotó al petrolero. A las 15:10, un estruendo recorrió el casco. Mangouras lo describió como una fractura interna repentina. Minutos después, el Prestige comenzó a escorarse, afectado por una avería grave en sus tanques de carga que presagiaba que, pese a todos los protocolos y reparaciones, aquel veterano barco no estaba destinado a sobrevivir a la furia del Atlántico.

La tormenta, la grieta y las decisiones que marcaron el destino
La tormenta que atrapó al barco no era un simple mal tiempo: era un Atlántico indomable, con vientos imposibles de sostenerse y olas gigantes que zarandeaban al veterano petrolero como si fuera un juguete. Tras aquel estruendo en el casco, el capitán Mangouras comprendió que la fractura interna repentina había comprometido la integridad del buque.
En cuestión de minutos, el Prestige comenzó a escorarse. Sus tanques de fuel oil estaban dañados y el riesgo de hundimiento aumentaba con cada ola. La tripulación luchaba por mantener el control mientras el barco, viejo y fatigado, se mostraba cada vez más frágil frente a la furia del mar.
El capitán emitió la alarma a los guardacostas españoles y, poco después, Salvamento Marítimo evacuó a 24 de los 26 tripulantes, quedando solo Mangouras, el primer oficial y el jefe de máquinas a bordo. Intentaron corregir la escora manipulando los tanques de lastre, en un esfuerzo por estabilizar la nave, aunque esta maniobra pudo haber agravado la debilidad estructural del casco corroído.

Poco después, el derrame se hizo evidente: una grieta de 15 metros en el costado de estribor comenzó a liberar fuel oil al mar. Remolcadores españoles, como el Ría de Vigo, acudieron al barco y ofrecieron asistencia. Durante horas, autoridades, armadores y aseguradoras discutieron un posible remolque a puerto, como La Coruña, mientras las condiciones meteorológicas seguían siendo adversas.
Finalmente, se encomendó el remolque al Ría de Vigo, con apoyo de otras embarcaciones. Los tripulantes que abordaron el Prestige para asegurar las sogas observaron impotentes cómo el petróleo fluía por la cubierta. Sin embargo, el gobierno español y las autoridades gallegas prohibieron que el petrolero entrara a puerto, ordenando su alejamiento de la costa para proteger sus aguas y minimizar un posible impacto masivo en tierra. Esta decisión, sin alternativas logísticas claras, dispersó el derrame en el mar y extendió la contaminación a una mayor superficie.
Durante seis días, el Prestige fue remolcado en distintas direcciones, en medio de complejas gestiones diplomáticas y del rechazo de Portugal a autorizar su acercamiento. En ocasiones, las autoridades incluso pidieron que el buque utilizara sus propios motores para facilitar el alejamiento, exponiendo la estructura dañada a tensión adicional. Cada maniobra, cada decisión, se convirtió en un delicado equilibrio entre riesgo humano, fuerza de la naturaleza y presión política, mientras el viejo petrolero enfrentaba su inevitable destino en medio del Atlántico.

“Nunca Máis”
La catástrofe del Prestige no terminó con su hundimiento; la crisis continuó en tierra y en los tribunales. La respuesta gubernamental inicial se caracterizó por la demora y la descoordinación, mientras el grueso combustible seguía dispersándose por la costa gallega. Frente a la falta de acción oficial, miles de voluntarios comenzaron a limpiar las playas, dando origen al movimiento “Nunca Máis”, un grito que llevó a miles de personas a Santiago de Compostela, exigiendo transparencia, soluciones eficaces y la prohibición de petroleros monocasco en aguas europeas. En ese arduo trabajo, recogieron unas 23.000 aves y solo un 10% pudo recuperarse y volver a volar. Entre 115.000 y 230.000 aves murieron empetroladas. Ese impacto llegó también a cetáceos, tortugas y hábitats costeros

El proceso judicial que siguió fue largo y complejo. En 2013, el capitán Apostolos Mangouras fue condenado por desobediencia a la autoridad, por negarse en varias ocasiones a acatar las órdenes de evacuación y de remolque de las autoridades españolas durante la emergencia. El tribunal no lo consideró responsable directo del daño medioambiental causado, pero sí dictaminó su culpabilidad por no haber seguido las indicaciones oficiales de forma inmediata. La sentencia estableció una pena de nueve meses de prisión, aunque Mangouras no llegó a ingresar en la cárcel por su avanzada edad (67 años) y la duración del proceso judicial. En 2016 el Tribunal Supremo de España declaró responsables al armador y al asegurador por los daños ambientales, sentando un precedente relevante en el derecho marítimo europeo.